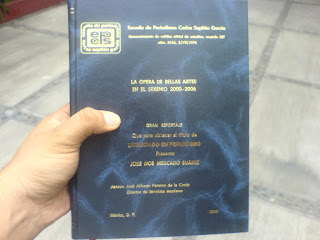La tarde-noche del viernes 29 de agosto estuve en la capilla 3 de Gayosso, Félix Cuevas, donde se velaba a la maestra Gilda Morelli, quien murió cerca de las 13 horas de ese día, a los 79 años de edad.
Gilda Morelli, una mujer, una figura, sin duda legendaria y que sustenta la historia operística de México, se ha ido. Falleció porque su cuerpo, muy debilitado en los últimos días, dejó de responder, paradójicamente a ese espíritu de lucha y terquedad que siempre caracterizó al alma del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli.
Apenas minutos después de las 13 horas, recibí una llamada que me enteraba de la triste noticia. Como si la ópera en nuestro país no se nos estuviera muriendo ya, pensé, ahora muere una piedra angular de la promoción, del descubrimiento y apoyo de la lírica nacional y sus nuevos exponentes. Una labor cercana a las tres décadas.
Una obra, un legado, que no sólo se ve, se oye. En los teatros de todos los niveles, nacionales y extranjeros.
Ahí está ahora un cúmulo de cantantes mexicanos, cuya primera vitrina fue, les guste o no, lo reconozcan o no, el certamen que doña Gilda Morelli echó a andar y mantuvo aun por encima de toda dificultad imaginable -y que ojalá quienes ahora tomen sus riendas lo lleven por ese mismo empeño de hacer ópera e impulsar a sus talentos porque no hay otra opción-.
Por eso me imaginé que al llegar a la agencia funeraria estaría llena de cantantes -y funcionarios culturales a los que sin querer queriendo les hizo la tarea lírica- agradecidos, en deuda, con Gilda Morelli. Pero no, no fue así. No, al menos ese día. Más amigos y familiares se dieron cita para darle un último adiós a doña Gilda, que gente del medio operístico nacional. En un momento dado, hábía más arreglos florales que personas. Lo que es una pena y una vergüenza. Pero mal-a-gra-de-ci-dos los hay en todas partes.
Sólo algunos rostros, digamos que operísticamente reconocibles, se encontraban presentes entre familiares y amigos durante el primer rezo (en el que "E lucevan le stelle" sonaba como música de fondo) y la misa: Francisco Méndez Padilla, Alonso Escalante, Violeta Dávalos, Amelia Sierra, Juan José Arias. Después, mucho después, cuando una tormenta que azotó la ciudad de México amainó, aparecerían otros, como Ana Caridad Acosta, María Luisa Tamez, Enrique Jaso, Raúl Díaz, Manuel y Leticia Carballar, quienes de alguna manera se organizaron con los ya presentes para despedir a la maestra Morelli interpretando algunas canciones del repertorio popular mexicano.
Hace un par de años, creo que tres, entrevisté a Gilda Morelli, por los 25 años del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. La entrevista apareció originalmente en la revista Pro Ópera. Incluso fue portada. A guisa de recuerdo, posteo a continuación aquella charla. O aquí está en versión PDF, con todo y fotografías (propias y rescatadas) de Ana Lourdes Herrera.
Por cierto, y al margen de que yo la haya realizado y lo quebrado que suena decirlo, una de las más completas que haya leído con la maestra Morelli.
Recuerdo nítidamente aquel encuentro. Doña Gilda gentil, inquieta por toda su casa, con esas gruesas gafas que le cubrían medio rostro, con ese olor picante de su perfume...
Descanse en paz, Gilda Morelli.

Gilda Morelli: "Medalla de hoja de lata"
x José Noé Mercado
Tocábamos por segunda vez el timbre de su hogar, ubicado en un edificio de la colonia Condesa, cuando nos sentimos observados. Levantamos la vista y desde una ventana en lo alto nuestra entrevistada ya nos recibía con frases de bienvenida y entusiasmo.
Subimos a su departamento y nos presentamos. Llegó entonces nuestro director general, Xavier Torresarpi, con un ramo de flores que entregó a la anfitriona que nos pedía sentirnos en casa: Gilda Morelli, el alma incansable del Concurso Nacional de Canto que lleva el nombre de su esposo, el barítono chileno Carlo Morelli, y que en 2005 llega a un cuarto de siglo de haber iniciado.
Estamos en un lugar en el que libros, retratos y pinturas (que el propio Carlo Morelli pintara en otra de sus facetas artísticas) nos hacen respirar un pasado que se mantiene presente a través de las palabras de Gilda Cosío, por todos mejor identificada con el apellido de su esposo. Los recuerdos se vuelven sustancia viva al conversar con ella. Lo mismo los que, únicamente por fecha, son más distantes, que los más inmediatos.
—Como cantante, tuve una carrera más bien modesta — expresó mientras nos dejaba ver fotografías en las que aparecía en diversas caracterizaciones operísticas—. Sin embargo, pude compartir el escenario con grandes figuras como Giuseppe di Stefano, Nicola Rossi-Lemeni o Fernando Corena, en no sé cuántas producciones. También, en algún tiempo, representé a un grupo de cantantes mexicanas en giras por el Oriente. Pero lo más importante fue que así pude conocer a Carlo, el gran amor de toda mi vida. Desde que nos vimos, nunca más nos dejamos.
Al escuchar la devoción y el cariño con que se expresa Gilda, no pareciera que el barítono chileno (1895-1970) haya desaparecido hace tres décadas y media. Su presencia subsiste con intensidad en todo el ambiente y acaso vivifica a la mujer que iniciara en 1980, como un homenaje a su memoria, el certamen nacional de canto del que han brotado un cúmulo considerable de artistas líricos en México.
—Esta niña es una latosa, Xavier, me está dando mucha lata —acusó en tono lúdico a Lulú, nuestra fotógrafa, durante la primera parte de la sesión fotográfica, en la que la entrevistada posó y sonrió con una mirada evocadora, llena de significaciones que no lograron cubrir sus anteojos. Y luego nos sentamos a conversar, en exclusiva para los lectores de Pro Ópera, sobre lo que ha sido el concurso a lo largo de estos 25 años, durante sus XXII ediciones. Pero no se trató de una entrevista común. Aunque no me lo dice, la señora Gilda Morelli hubiera preferido no hablar delante de la grabadora. Por eso, a la primera oportunidad, se levanta para mostrarme algunos documentos de entre sus archivos y nuestro diálogo, fragmentario en ocasiones por el repaso de anécdotas múltiples, continúa por varios rincones del apartamento y adquiere el matiz de una entretenida y amena plática si bien no informal, sí amistosa en la que preguntas y respuestas se fusionan. Escuchemos pues, a nuestra entrevistada, en primera persona:
—Lo que yo hice, con todo el cariño y amor a mi esposo, fue retomar su idea de ayudar a los jóvenes cantantes. La ilusión más grande, con la que por desgracia se quedó Carlo Morelli, fue la de formar una compañía de ópera experimental. Sin grandes pretensiones. Sin pensar en producciones fastuosas ni nada por el estilo, pero que diera oportunidad de trabajar a todos los jóvenes mexicanos, por lo menos una vez a la semana, 40 semanas al año. No pudo cristalizarse la idea, porque cuando estaba a punto de concretar el proyecto, lo sorprendió la muerte, y se desbarató el asunto.
Después de algún tiempo, me pregunté qué podía hacer por ellos, por mi esposo y por el proyecto. Y se me ocurrió que, en lugar de hacerle un monumento con mármoles a Carlo Morelli, era mejor hacérselo con el ímpetu, la armonía y las vibraciones de los muchachos, a través de la música. Ésa fue mi idea.
Por eso mi insistencia de tantos años. Creo que ha sido un gran resultado que no yo, sino los críticos, los directivos de Bellas Artes y el propio público, pueden avalar. Pienso que ha valido la pena. He molestado a mucha gente que en buena medida ha correspondido con gran interés, afortunadamente, y el concurso ha llegado casi a 25 años de existencia, sorteando diversas administraciones de la república, directores del Instituto Nacional de Bellas Artes, funcionarios de la Ópera, y los resultados para el arte lírico de México me parecen muy buenos.
Será muy presumido decirlo si se quiere. Lo cierto es que muchos jóvenes han tenido la posibilidad de darse a conocer, de iniciar una carrera, si no tan maravillosa como la han desarrollado algunos, otras regulares, unas mediocres, se han dado el lujo de concursar, de ganar o de perder, de luchar y de seguir trabajando.
¿Cómo materialicé el proyecto?, ¿Cómo concreté la primera edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli? Bueno, durante años había tratado de hacerlo, aunque no había tenido éxito. Nadie me hacía caso. Hasta que la señora Nora Barabino, quien era amiga mía y también de doña Carmen Romano de López Portillo, nos invitó a comer a su casa, con el supuesto de que tal vez a la primera dama del país sí le interesara mi proyecto, pues sabíamos de su gusto por el arte.
Ahí estuvimos las tres señoras solas en la comida. Le expuse a doña Carmen mi idea, mis porqués y le encantó. Gracias a ella se hizo el primer concurso. Me mandó con el ingeniero Elías, que en ese entonces estaba en Fonapas, antecedente del Conaculta, y se echó a andar el proyecto. Ellos dieron el dinero. Bellas Artes puso la sala y la orquesta. Todo de maravilla los primeros tres años, 1980, 81 y 82, gracias al apoyo de la señora Carmen Romano.
Pero vino el cambio de sexenio y se amoló el asunto. Fue necesario ponerme a trabajar muy duro para sobrellevar los celos oficiales que en ese entonces eran muy conocidos. Por lo pronto, por decirlo de alguna manera, quedé bloqueada.
En 1984, el Palacio de Bellas Artes cumplía 50 años de ser inaugurado y las autoridades realizaron un concurso llamado Ángel R. Esquivel, del que salió triunfadora Conchita Julián. Estuvo bien, pero sólo lo hicieron ese año porque no había nada, ni nadie detrás del certamen.
Posteriormente, para reanudar el Carlo Morelli, hablé con las autoridades del Conservatorio Nacional de Música. Me dijeron que sí, aunque también que no tenían dinero, de tal manera que en papel manila, con letras chuecas, hicimos la convocatoria. Los premios los puse yo.
Mucha gente me expresaba: “¡pero cómo de tu bolsa!” Mi explicación era obvia: en lugar de una pieza de mármoles en el cementerio, deseaba hacerle a mi esposo un monumento vivo y que ayudara a los jóvenes. Eso fue en 1986. En el 87, un porcentaje de los premios me lo dio Héctor Vasconcelos de parte del Fonca. Así se llevó al cabo el concurso igual que en el 88.
Seguíamos en el Conservatorio, hasta que en el 89 me permitieron usar la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Y en 1990, que eran 10 años de haber iniciado el certamen, reanudamos con la orquesta y en el teatro. Desde entonces se ha podido continuar, con alguno que otro tropiezo que de repente me he tenido que sobar. Pero gracias a Dios, cosa que nunca creí posible, estamos llegando a un cuarto de siglo con este concurso, que más que mío se ha vuelto institucional, porque Gilda sola no habría logrado darle esta magnitud.
El único mérito, como siempre digo, por el que me deben premiar con una medalla de hoja de lata, es mi necedad. Nada más. Pero ha valido la pena. Ahora bien, ¿qué es lo que se valora y busca premiar en el Concurso Nacional de Canto? El maldito conjunto, como decía don Rómulo Ramírez. Ni más, ni menos. Desde luego, valorar a un cantante es muy difícil, porque se vuelve muy subjetivo. Lo que a Perengano le gusta, a Zutano puede no gustarle y a Mengano parecerle maravilloso.
Aun así, hay una tónica, por llamarle de alguna manera. Un cantante, en especial de ópera, necesita varios requisitos. Desde luego, la voz. Pequeño detalle, ¿verdad? Musicalidad, afinación, dicción, personalidad, interpretación. Este último aspecto es muy importante porque se puede cantar muy lindo, pero si no se interpreta y transmite, el canto mismo pierde mucho sentido. No es fácil reunir el maldito conjunto. Porque hay cantantes de voces muy bonitas que emiten perfecto, pero sólo en eso se quedan. Y otros, como mi querido y adorado Plácido Domingo, de repente desafinan y hacen lo que se les pega la gana, pero te maravillan por completo. Lo mismo ocurría con Di Stefano. Cuando cantaba, una podía decir “desafinó”, pero qué importa la desafinación si es el Rodolfo o el Cavaradossi que he soñado. El maldito conjunto muy pocas veces se da en un cantante. Y cuando se da, estamos ante una auténtica estrella. Ahí está la Callas, por ejemplo.

Pero así como el jurado de algún año pudiera juzgarse más flexible en su decisión, hay otros que resultaron tan estrictos que no premiaron a nadie. En esto último tampoco estuve de acuerdo, porque además de utilizar computadoras para sus conteos, lo cual es un tanto frío para valorar a un cantante, adoptaron un carácter de divismo en el que nadie merecía nada. Y no se trata de eso: ése no es el objetivo del concurso. Por lo demás, me pareció un poquito contradictorio porque se supone que ya habían hecho una preselección de los finalistas y resultó que en el concierto final no había alguien que mereciera el premio. Sin embargo, se respeto la decisión de esos jurados.
¿Que se dice que los miembros del jurado no son profesionales de la voz? Quizá no, pero procuramos invitar a gente inmersa en el mundo del canto y la ópera, cuyos conocimientos sobre el género resultan evidentes e incuestionables. Son personas que han visto mucha ópera, tienen discotecas gigantescas y su visión artística es admirable, que de inmediato saben reconocer una voz con potencial.
No hemos tenido maestros de canto porque un cantante puede tener una técnica distinta a la que ellos enseñan a sus alumnos porque consideran que es la correcta. Es decir, pueden existir prejuicios para valorar a un joven que no mata las moscas como ellos creen que deberían matarse. Tampoco solemos invitar cantantes un poco por la misma razón. Alguna vez han estado, entre otras, Gilda Cruz- Romo, Ernestina Garfias o Mignon Dunn, pero como situaciones extraordinarias, ya que no han vuelto a ser invitadas.
¿Qué proyección tuvieron los primeros ganadores del Morelli, en qué se beneficiaron de haber ganado? El resultado ahí está. ¿A dónde fue a parar Ramón Vargas? Claro que también luego depende de la personalidad, de la vida y del trabajo del cantante. Porque ciertamente a lo largo de estos veintitantos años muchas lindas voces se perdieron. Otras andan por ahí de maestros o en los coros. Lo cierto es que mucha gente ha tenido la oportunidad. Aunque no todos han sido Ramón Vargas o Rolando Villazón o Lourdes Ambriz o Jesús Suaste o Gabriela Herrera o Carlos Almaguer.
Y, además, yo pregunto: ¿En la primera mitad del siglo XX, a nivel mundial, cuántos Carusos había en los escenarios? ¿Cuántos Plácidos, Pavarottis o Carreras aparecieron a lo largo de 40 años? La respuesta es obvia. Por eso creo que si en México, sólo en los últimos 25 años, unos cuantos cantantes espléndidos arrancaron sus carreras en el Morelli, ha valido la pena y ha sido un logro del concurso. Aunque algunos luego ya ni se acuerden de nosotros por andar en todo el mundo.
Los ganadores del Morelli, de 2004, además de una medalla y un premio en efectivo, saltaron directamente al escenario a los papeles protagónicos de La fille du régiment. Igual que en su momento lo hiciera Graciela de los Ángeles, cuando se le encomendó una Lucia di Lammermoor. Aunque los primeros ganadores también tuvieron suerte: María Luisa Tamez, Lourdes Ambriz, Ramón Vargas, porque Rómulo Ramírez estaba al frente de la Ópera y los metió a trabajar de inmediato, aunque fuera en pequeños papeles. ¿Qué edad tenía Ramón? Tenía 22 años y era importante que estuviera sobre el escenario. Violeta Dávalos, Jesús Suaste y todos los demás igual tuvieron mucho trabajo que hacer. Rómulo les dio la oportunidad. Unos se fueron, otros se quedaron, pero eso dependía mucho de las circunstancias y aspiraciones muy personales de cada quien. Cuando otros directivos estuvieron al frente, traté de acordar con ellos un plan de trabajo para los ganadores dentro de las temporadas de la Compañía Nacional de Ópera. Todos me decían que sí, pero, como la canción, no me dijeron cuándo. Sin embargo, yo les decía a los muchachos que el premio más grande para un joven cantante es pararse en el escenario de Bellas Artes, con la orquesta, el director y la sala llena, para ofrecer su arte y conquistar el aplauso del público. Eso es algo que muchos cantantes de generaciones pasadas soñaron y nunca tuvieron.
¿Qué pienso sobre el premio que daba Ramón Vargas y terminó por retirar del concurso? Me dolió mucho. Sus palabras me lastimaron con profundidad y es algo de lo que no acostumbro, ni me gusta, hablar. Sus declaraciones me sorprendieron, sobre todo viniendo de alguien como Ramón, tan entusiasta y que siempre mostró su apoyo al concurso. Estoy segura de que fueron malos entendidos que le hicieron saber terceras personas. No me interesa señalar exactamente quién, pues él ni siquiera estuvo presente en aquel concierto en el que se suscitaron las diferencias y no supo lo que pasó.
Por lo que respecta a los principales obstáculos o retos que se deben superar año con año en lo que se refiere a la parte organizativa, puedo destacar la conservación del sitio. Debe hacerse una serie de trámites medio burocráticos. Por lo que toca a los premios, debo andar, no es la palabra, lo digo de broma, como pordiosera, pidiendo parte al Fonca, al Conaculta. Lo demás me lo aporta Bellas Artes.
En ese sentido, me gustaría que fuese un concurso institucional, de Bellas Artes, que prácticamente ya lo es porque, fuera del dinero que me da el Fonca, el INBA lo pone todo. Con ellos se hace el papeleo de las inscripciones y ponen también a los pianistas.
Pero volvemos a lo mismo. No puede ser que nos preguntemos si dentro de dos años el concurso se seguirá llevando a cabo. Si ya no estoy yo, ¿se acabó el concurso? Eso yo misma quisiera saberlo. Y creo que debe trascenderme. Hay mucha gente que pudiera continuarlo. Especialmente dos personas: Francisco Méndez Padilla y Enrique Patrón de Rueda. Este último ha estado desde el primer concurso, con mucho amor y cariño, a excepción de una o dos veces que, por compromisos en el extranjero, no ha podido. Mi deseo es que el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli se institucionalice formalmente, pero que no se burocratice.
Por esta razón, mi siguiente paso será renovar la asociación civil de la que depende el certamen para que pueda mantenerse como una entidad de la sociedad, aunque con un respaldo gubernamental que no tenga límites sexenales. Porque me invade mucha satisfacción abrir una revista o un periódico y encontrar críticas o reseñas sobre cantantes que surgieron a partir del Morelli. Aunque, enfatizo, quizá algunos de ellos ya no se acuerden de este concurso ahora que tienen sus carreras desarrolladas. Pero si es así, si han logrado un nombre en el mundo de la ópera, el Morelli cumplió su misión, pues permitió que empezaran a presentarse profesionalmente en un escenario. A lo mejor en pequeñísimos papeles, pero creo que para los muchachos que quieren iniciar, lo importante es contar con un escenario que les permita mostrar sus cualidades. Y eso se ha cumplido.